Argentina, la segunda novela de la escritora y académica francesa Dominique Bona, es la historia de una travesía en el espacio y en el tiempo, el recorrido vital de un hombre y de un país: ambos apasionados, ambos contradictorios. De Francia a la Argentina, una galería de personajes que pueden leerse como arquetipos de una nación que oscila entre la gloria y la crisis acompañan el itinerario de Jean Flamant, joven inmigrante que encontrará, en su nuevo país, amor, fortuna y aventura.
Francia, marzo de 1919. Jean Flamant, hijo de una familia de tejedores de Roubaix, en el norte del país, se embarca rumbo a la Argentina a bordo del transatlántico Massilia. Desde la cubierta, rodeado de personajes que oscilan entre el esplendor y la decadencia, imagina un futuro que por fin parece posible. En Buenos Aires, el modesto hotel Dos Mundos es el punto de partida de un camino de ascenso y transformación que lo llevará hasta los viñedos de Mendoza y los confines de Tierra del Fuego, del trabajo arduo al éxito. En su nueva patria lo aguarda algo más que fortuna y una mansión en la Recoleta: una amante francesa, la esposa con la que formará familia y una mujer sin ataduras, cuya sola presencia amenaza con desbaratar las certezas de una vida ordenada. Jean ya no es el inmigrante llegado en busca de progreso a una Argentina que se cree el espejo de Europa… o un espejismo. Sin embargo, sus dilemas –entre el deseo y la pertenencia, la ambición y la pérdida– son también los de un país que busca definirse, atravesado por tensiones económicas, políticas y sociales. En esa encrucijada, una pregunta lo persigue: «La Argentina, esa lejana posesión de Inglaterra, esa colonia de Europa, ¿sería algún día la nación con la que él y algunos otros soñaban, o tal vez una utopía?».
Con una prosa elegante y precisa, Dominique Bona construye un relato de iniciación y desarraigo, donde la memoria, el deseo y la identidad se entrelazan como hilos de un mismo telar.
Sobre la autora

Nacida en Francia en el seno de una familia de origen catalán, novelista y biógrafa apasionada, Dominique Bona estudió Letras Modernas en la Sorbona y se desempeñó como periodista y crítica literaria. Recibió el Gran Premio de Biografía de la Academia Francesa por Romain Gary en 1987, el Premio Interallié por Malika, en 1992, el Premio Renaudot por Le Manuscrit de Port-Ébène, en 1998, y la Beca Goncourt de Biografía por Berthe Morisot, en 2000. Es miembro de la Academia Francesa desde 2013. Argentina, publicada por primera vez en Francia en 1984 por la editorial Mercure de France, es su segunda novela, hasta ahora inédita en castellano.
Sobre la tapa

Luces de bar, obra en acuarela y tinta sobre papel del arquitecto y artista argentino Juan Pablo Germade Calcagni, ilustra la portada de Argentina y refleja el legado francés en la fisonomía de Buenos Aires, la ciudad que se convertirá en el nuevo hogar de Jean Flamant, protagonista de Argentina, al llegar al nuevo mundo tras su larga travesía desde Francia. «La arquitectura –afirma el artista– me lleva generalmente por caminos técnicos, encontrando en el dibujo y la pintura la manera de expresar y desarrollar mi veta artística». Su inspiración surge de caminar y observar el paisaje urbano como escenografía de la vida cotidiana. Desarrolla su obra con una técnica mixta, donde el detallado dibujo arquitectónico en tinta se combina con las luces, sombras y colores de la acuarela. Parecen técnicas opuestas que compiten por el protagonismo, pero esta disputa define su obra.
Así comienza Argentina
Jean recordaba aquel año como un paisaje de invierno. Cada vez que evocaba su partida, rememoraba la luz fría de Roubaix, Bordeaux y Buenos Aires, una luz invernal idéntica en ambos hemisferios. Había nevado temprano en el norte: en la Grand-Place, convertida en un lodazal, los habitantes de Roubaix chapoteaban con el barro pegado a las botas. La nieve era del color de la lana sucia o del cielo bajo, cargado de nubes y vapores irritantes. La ciudad reanudaba sus actividades con la temerosa alegría de un paralítico que, de repente, recupera el movimiento. Después de cuatro años de ocupación y letargo, la gente recibía las primeras columnas de humo que emergían de las fábricas como la mejor señal de su despertar. La misma alegría que se había apoderado del país tras el armisticio seguía reinando aquel invierno en la
Roubaix liberada, cuatro meses después. Jean había visto la nieve blanca solamente durante la guerra, cuando le llegaban los ecos apagados de las explosiones del
frente, a unos pocos kilómetros. Roubaix, prisionera, moría de hambre en un paisaje de irreal belleza. La ciudad, depurada de los desechos de una industria vacía, mostraba por fin los colores de la naturaleza, el verde de los prados y los inviernos inmaculados. Sin embargo, mientras el suelo transmitía los temblores del cercano e invisible terremoto, Jean contemplaba la nieve. Con el estómago vacío, soñaba con ir a la línea de trincheras, reunirse con los soldados bajo el bombardeo, vengarse del enemigo alemán que los mantenía allí, demasiado jóvenes o demasiado viejos, desarmados y paralizados, fatalmente desanimados. Le había pesado su juventud, que lo
mantenía a salvo como si fuera un cobarde. Había llegado a detestar el paisaje blanco de Roubaix.
Marzo de 1919 llegaba a su fin, en ese norte de Francia que recuperaba el bullicio de sus fábricas y la nieve sucia, cuando Jean llegó a Bordeaux en un tren de pasajeros que había partido de la estación de Saint Lazare. El frío era el de un invierno del sur, soleado pero mordaz. De París, solo habría conocido una estación. En Bordeaux no vio más que el océano. Apenas si tuvo conciencia de estar en los embarcaderos del Gironde: el aire tenía gusto a sal y el viento, que lo despeinaba, solo podía venir del mar abierto. Sobre la explanada de Quinconces, a propósito le dio la espalda a la ciudad, vanamente bella, y a sus edificios de piedra ennegrecida, desdeñando incluso la aguja del campanario de Saint-Michel, que parecía rasgar las nubes. Desestimó todo lo que dejaría atrás. A Jean, lo único que le importaba eran el puerto y sus ilusiones.
El Massilia, barco de la Compañía Sud-Atlántica de Navega ción, que a un buen ritmo de veintiún nudos unía Francia con Río, Santos, Montevideo y el Río de la Plata, embarcaba a sus pasajeros. Su elegancia, la pintura lacada y brillante —negra en el casco, blanca en las largas barandillas y en los innumerables tubos
de ventilación, ocre y negra en las tres chimeneas cuya magnitud revelaba la potencia de ese transatlántico de los mares del sur— maravillaron aun más al joven, que jamás había visto un barco ni el mar.
Bajá el primer capítulo de este enlace




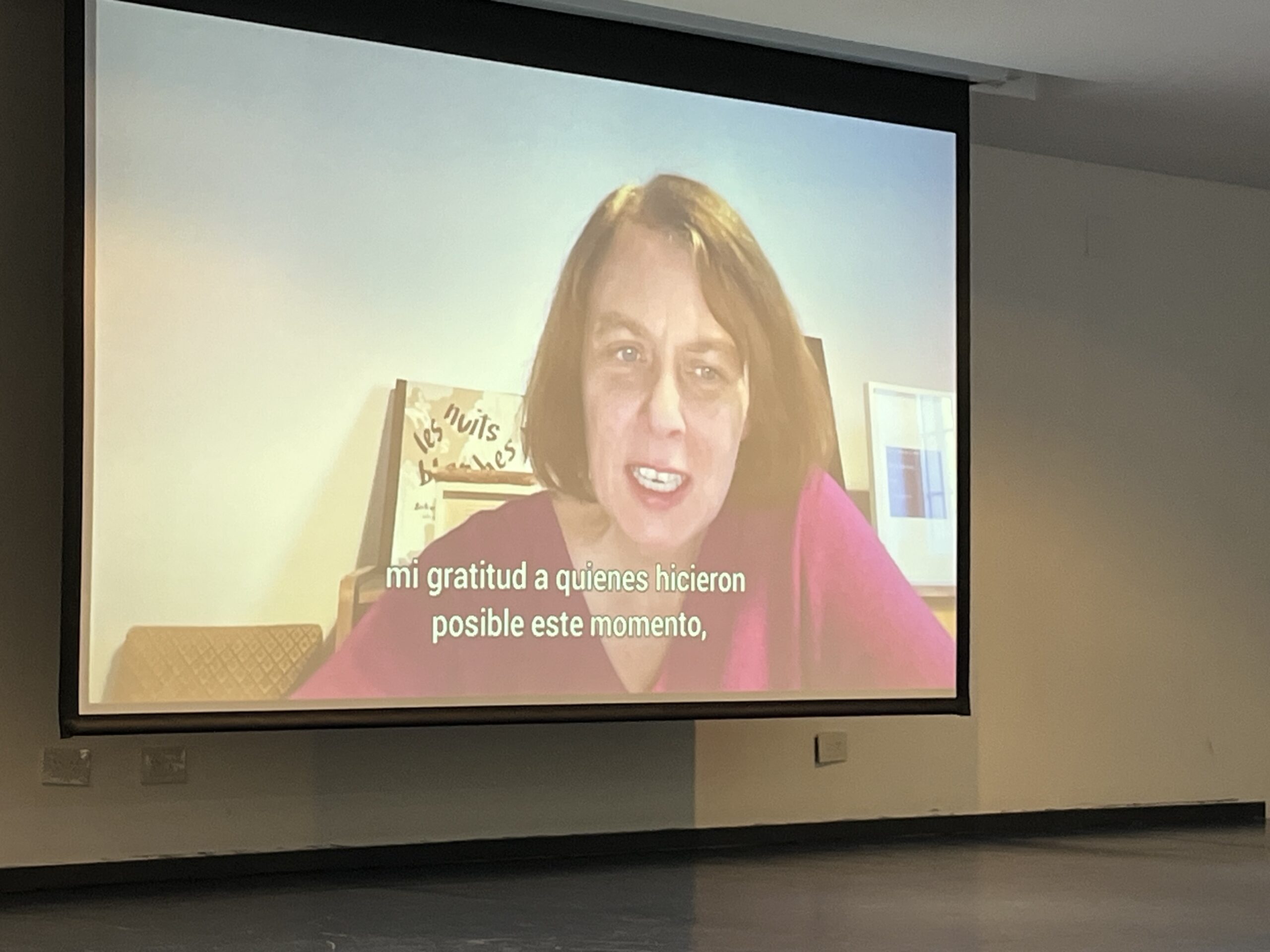
Deja un comentario